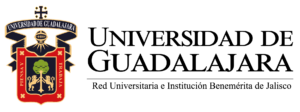Huele a atún. Son las 7:30 de la mañana. ¿Quién come atún a esta hora?
Mientras me despabilo me cae el veinte. Al menos puedo oler el atún.
Es el día 3. Dolor de cuerpo, dolor detrás de los ojos y una ligera elevación en la temperatura encendieron un foco rojo que me hizo meterme de inmediato en una habitación. No sé si sea COVID o la torta ahogada de dos días que me comí el lunes. En estos tiempos uno no se puede dar el lujo de tener chorro o una bacteria rondando en el estómago sin preocuparse.
Me levanto y me cambio lentamente porque hoy no hace frío. 8:05 de la mañana. Chin, se me está haciendo tarde. Si baja Víctor y no me ve lista va a empezar a fregar con mi impuntualidad. Calcetines, tenis, una peinada rápida. La ventaja de estar aislada en esta habitación es que todo está en un solo lugar, no tengo que andar buscando el par de los calcetines. Un mal menos.
Cubrebocas y lista. “Me meto al final al coche para no cruzarnos”, le digo al Víctor. Me pongo gel, avanzo con sigilo y cierro las puertas casi sin tocarlas. Veo las calles como si fuera la primera vez que saliera. En la cuarentena el tiempo pasa lento y se siente como si hubiese estado una semana ahí dentro.
Vamos a un laboratorio que realiza las pruebas PCR desde el auto para evitar contagios. Como si fuéramos al Mc Donald´s, pero en vez de salir felices con la comida nos someten a un examen que seguramente no vamos a querer repetir.
En la puerta nos recibe un guardia que nos pide cerrar las ventanillas del coche y no abrirlas hasta que nos indiquen. Hay demasiados sospechosos en este lugar como para arriesgarse. Unos chavos con chamarra café, goggles y cubrebocas nos piden las identificaciones y luego que pasemos y sigamos una línea. Damos la vuelta y parece que estamos metidos en una película de Spielberg: unas 20 personas con traje blanco y azul que les cubre todo el cuerpo, botas de plástico, guantes, goggles y cubrebocas.
Uno de ellos se acerca y nos da indicaciones con señas. Le enseñamos la INE y una hoja con un número de folio; nos muestra el pulgar en señal de aprobación. Dos minutos después, otros dos chicos nos rodean, piden que bajemos la ventanilla. Uno de ellos explica el procedimiento y saca un hisopo enorme que, dice, va a introducir en mi nariz. Creo que sonríe al ver mi cara, pero no lo sé de cierto porque solo veo sus ojos a través de sus goggles.
Ok, estoy lista. Cierro los ojos. Inhalo y mientras espero la estocada recuerdo cuando empezaba a nadar y el entrenador nos hacía mantener la respiración unos segundos dentro del agua, “para acostumbrar a los pulmones”, decía. Esta vez también se trata de mis pulmones, pero de otra manera. Más sufrida. Más desesperante.
El joven del disfraz de película de Spielberg introduce despacio el hisopo en mi fosa nasal izquierda y llega a lo que creo que es el fondo. Ok, hasta aquí todo bi… ¡hijo de la chingada! El ardor del hisopo al tocar lo más profundo de mi nariz me hace dar un ligero brinco. Parece que lo hiciera con saña porque lo mueve a placer ahí adentro. Vueltas para adelante, vueltas para atrás. Pasan segundos, pero parecieron minutos. Lo saca y al tiempo, exhalo. Quién sabe si ayuda, pero me recomendaron hacerlo.
“Ya pasó lo feo”, me dice. Ahora, la boca. Con lo que me caga sentir cosas en la boca. Por eso odio a los dentistas. El hisopo llega hasta la garganta. Sí es más benigno, pero no deja de darme asco. Lo saca. Lloro sin querer y empiezo a estornudar. Me reincorporo y oigo el sufrir de Víctor y de mi hijo, Alan, a quien veo a punto de vomitar.
Termina el suplicio y volvemos a casa. Hay que esperar unas horas para saber si el resultado es positivo o negativo. A estas alturas solo pido no volver a pasar por esto.
***
Alan me deja la comida en el banquito afuera de la habitación. Salgo y la tomo mientras escribo unos mensajes de trabajo. Siento los síntomas más leves cuando estoy ocupada en cualquier cosa, incluso con el jueguito de granja que me descargué en el celular. En el WhatsApp alguien me pregunta cómo me siento y otra persona me responde acerca de un chisme que le acabo de contar. Mientras intento contestar, llega el mensaje que no quiero.
“Estimado paciente. Por medio de la presente le hacemos llegar el resultado de la prueba de…” No quiero seguir leyendo. Antes de leer el mensaje envío otros que estaban pendientes. Quiero alargar lo que, creo, es inevitable. Sé que después de leer ese mensaje no podré enfocarme en otra cosa.
Vuelvo al WhatsApp y me salto todo el cuerpo del mensaje. Alan y Víctor: negativos. Mariana: positivo. ¡Mierda, lo sabía! Tenía una última esperanza. Lloro desconsoladamente. El miedo es la primera palabra que surge después de una noticia como ésta.
No puedo perder el tiempo. Doy aviso a mis jefes del trabajo, mando mensaje a mi doctora, pido ayuda. Le doy la noticia al Víctor, me llama, me consuela, vuelvo a llorar. Mis hijos están cerca, escuchan. Se acercan, me consuelan detrás de la puerta. Oírlos decir que todo estará bien me provoca más llanto. Me espera una larga batalla. Incierta y desconocida.
Recuerdo la escena de la película El Renacido donde Hugg Glass, el personaje principal, mal herido y abandonado en medio del bosque se habla a sí mismo. Me digo: “Mientras puedas seguir respirando, pelea. Respira. Sigue respirando”.
***
“Va a ser divertido”, dice la voz detrás del teléfono. La doctora Blanca usa un tono suave y pausado, seguramente funciona para tranquilizar a quien la escucha del otro lado del auricular.
Tengo la sensación de que me está vendiendo un apartamento en la playa a tiempo compartido cuando explica que cada enfermo tiene una habitación designada con una ventana que da al bosque, “alimentos saludables y abundantes”, ropa propia para no tener que lavar y que es posible llevar cualquier alimento u objeto para estar “cómodo durante su estancia”.
Supe del Centro de Aislamiento Voluntario desde que abrió sus puertas en julio de 2020. Un esfuerzo del gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara para cortar las cadenas de contagios y que los enfermos de COVID-19 asintomáticos, con síntomas leves a moderados pasaran los 14 días recomendados de reclusión en un espacio seguro y sin riesgo de propagar la enfermedad.
Cuando a mi celular llegó el resultado positivo de la prueba PCR supe que debía hospedarme en ese lugar. Mis síntomas se presentaban leves y no quería hacer pasar a mi familia por los rituales de desinfección de platos, dejar la comida en la puerta o secuestrar la habitación de alguno de mis hijos para respetar el aislamiento. Por fortuna, uno de mis jefes ayudó a que ese mismo día me aceptaran y me llamaran para coordinar mi traslado.
“¿Mandamos camioneta por ti o alguien puede traerte? La hora de ingreso es entre 10:30 y 11:30 de la mañana”, explica la doctora y yo no sé si sentirme halagada o como si fuera a la prisión.
***
La impaciencia por llegar no es lo único que hace parecer lento el andar del auto. Para llegar al CAV el camino es largo. Casi imposible venir en otro transporte que no sea un coche, pues se deben recorrer casi siete kilómetros de un camino escarpado una vez que se deja atrás la carretera. Poco a poco el ruido y el cemento de la ciudad se transforman en el verde seco y el aire fresco de los árboles que de vez en vez ceden espacio a las casas de campo y los cultivos de los agricultores aferrados a permanecer en la zona.
El CAV está en una zona del Bosque La Primavera, a unos 28 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Antes de recibir a enfermos de COVID-19, ofrecía sus servicios como hotel con habitaciones y cabañas con chimenea que ahora solo ven pasar a quienes llegan en busca de recuperación.
El vigilante en la caseta de entrada nos pide hacer alto total. Viste un traje que le protege toda su ropa, un cubrebocas y lentes. Nos pide que cerremos todas las ventanas y no bajemos. Debo mostrarle mi nombre escrito en un papel junto con mi identificación pegados en el vidrio. Toma un aspersor y comienza a rociar un líquido en las llantas del coche. Cuando termina hace una seña para que pasemos y que sigamos los señalamientos que no son más que unas láminas con flechas.
En la entrada, un recuadro con pintura amarilla y un letrero con la frase “Zona de espera” nos indican dónde estacionarnos. Una persona cuyo traje blanco con azul lo hace parecer un astronauta me indica que baje y le pide a mi hermano quedarse en el coche. Me detiene mientras unas tres o cuatro personas van saliendo con sus maletas y abordan la camioneta que los llevará de regreso a casa. “Son recuperados”, dice. Siento envidia de ellos.
Si no fuera porque no hay coctel de bienvenida, pensaría que estoy entrando a cualquier hotel de lujo. La guía, que se presenta como la enfermera Eva, me pide que la siga y obedezca el sentido de las flechas que están pintadas en el suelo. Así lo hago, aunque pronto me doy cuenta de que somos las únicas en los pasillos. Pareciera que no hay nadie en todo el hotel. No escucho ruidos ni hay rastros de que alguien anduviera por ahí cerca.
Subo unas escaleras y veo una piscina enorme al centro del patio, rodeada de camastros blancos. “El agua de la alberca está fría, aunque no se vale meterse”, bromea la enfermera. “¿Qué diablos voy a querer meterme ahorita?”, pienso y sonrío. Recuerdo la tarde de mayo que estuve ahí con un grupo de amigos y no aguanté ni cinco minutos esa agua que pareciera salida de una hielera. “No creo que quiera hacerlo”, contesto la broma.
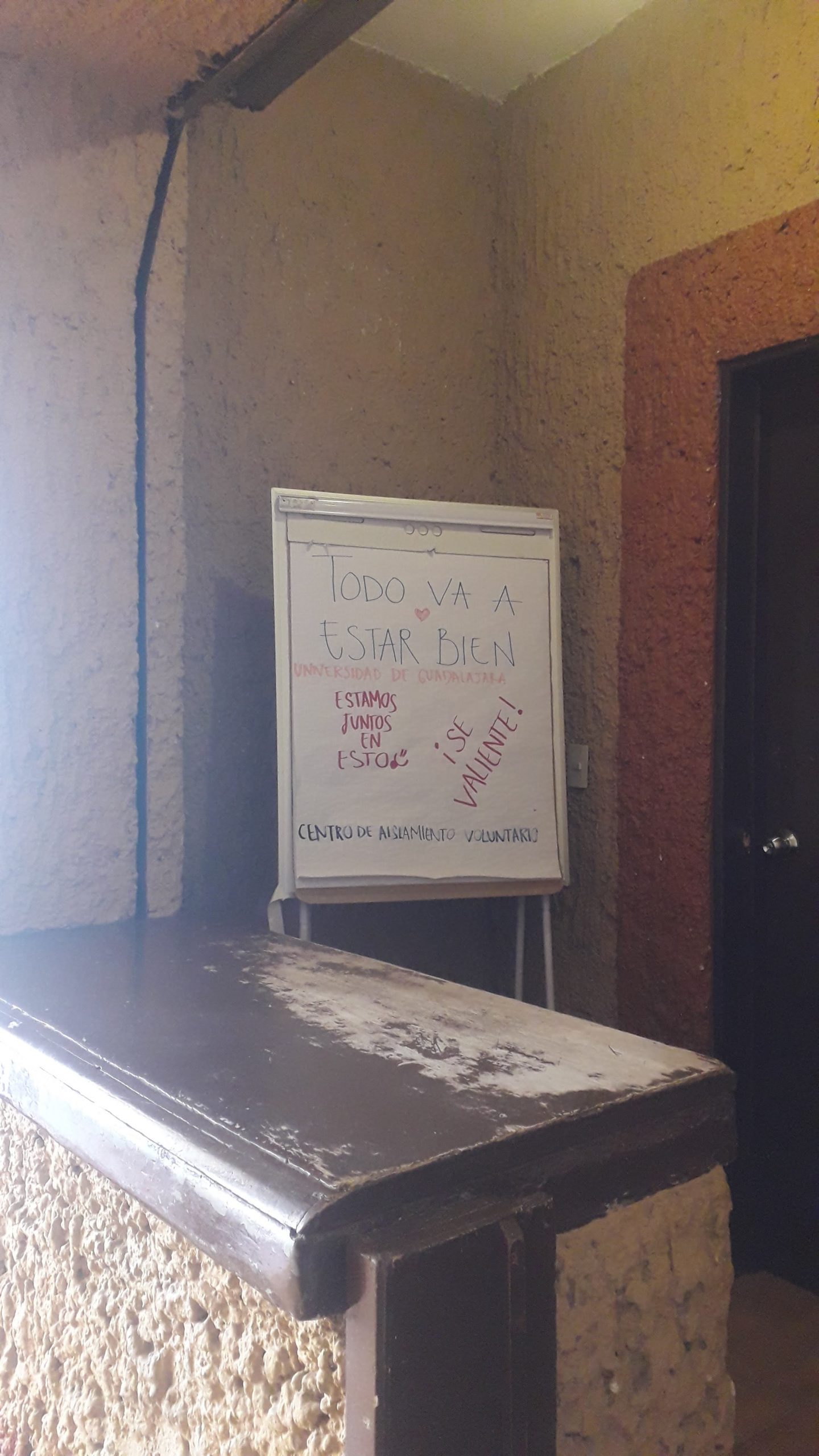
“Todo va a estar bien. Estamos juntos en esto. ¡Sé valiente!”. El pizarrón en el área de recepción manda mensajes de aliento a quienes llegan.
“Bienvenida”, me dice una mujer cubierta de pies a cabeza con las típicas ropas azules de los hospitales, pero protegida por lentes de acrílico y cubrebocas. Me hace pasar y se presenta como la doctora Blanca, la misma de la llamada amable, que se coloca tras un escritorio como a un metro de distancia frente a mí. Creo que sonríe mientras me da la cantaleta de bienvenida.
“Las-comidas- se-sirven- en-tres-horarios-debes portar-siempre cubrebocas-no-puedes-salir-para-nada-de-tu-habitación-y-todos- los- días- por- la- mañana- se- hace-el-monitoreo-médico”.
Entre la explicación me acercan unos documentos que debo firmar para asentar que vine aquí por mi voluntad y que puedo irme cuando quiera hacerlo. Miro alrededor y veo tres camillas perfectamente alineadas y vestidas con ropa de hospital, los fierritos para el suero y tres tanques de oxígeno.
“No te preocupes, estás en buenas manos. Todos los que salen de aquí se van recuperados. Por eso es importante que estés monitoreando tus signos vitales y que cualquier síntoma nos lo hagas saber”, me dice con la misma voz suave de la llamada.
La enfermera Eva acerca una caja de plástico transparente y me enseña cómo funciona el termómetro, a tomarme la presión arterial y a medir mi oxigenación.
“Este es el aparato que nos ayudará a saber cómo van tus pulmones, siempre tenlo cerca”, sentencia la doctora Blanca.
A partir de ese momento soy el expediente 536. Al menos eso dice la pulserita con mi nombre que debo portar en la muñeca derecha.
A mi ligero equipaje se suma la caja de plástico con los tres aparatos que debo tener en mi habitación. La enfermera me pide que la siga. Ahora sí me siento como en la cárcel. ¿A qué hora me tomarán la mítica foto de perfil?
Mientras subo las escaleras se escucha el roce del traje de la enfermera cuyos movimientos se ven exagerados por el grueso plástico que la protege. Parece un Teletubbie color blanco y no puedo evitar sonreír.
“Nomás falta un piso. Te tocó la 325, está grande y tiene una vista muy bonita. Vas a estar bien, no te apures. Cualquier cosa que necesites marca el 0 en el teléfono junto a tu cama”, dice con voz agitada que apenas alcanzo a oír por todo lo que lleva encima.
Llegamos. Abre la puerta y me da la caja. El protocolo no le permite entrar, pero desde lejos me explica dónde está todo. “Que tengas una buena estancia”, dice. Dejo la caja, mi maleta y mi mochila en una cama. Camino a la ventana y abro la cortina. Un paisaje boscoso con el volcán de Tequila al fondo me da la bienvenida. El olor a pino inunda mi nariz. Todavía huelo.
***
La habitación 325 es grande. Al abrir la puerta hay un pequeño pasillo que conecta con el baño del lado derecho. Lo primero que veo ahí es un espejo de buen tamaño, un lavamanos y al lado un recipiente con cloro, un atomizador y un trapo. Leo las instrucciones en una hoja en blanco y negro: “Debe disolver 10 ml de cloro por cada litro de agua y sanitizar las superficies y objetos de la habitación todos los días”. Dentro de la regadera encuentro un balde, un trapeador y una escoba y supongo que el aseo va a correr también por mi cuenta.
Una de las dos camas matrimoniales en el cuarto está envuelta con plástico porque solo debo utilizar la otra, según dijo la enfermera Eva antes de irse. Me tocó la del lado derecho que está perfectamente lista con sábanas y almohada blancas. En medio de las camas hay una mesa de noche con un teléfono y al frente un escritorio de madera que es a la vez un tocador con un espejo grande y una silla de plástico.
Abajo de la televisión flotante hay bolsas con la ropa que debo usar: cubrebocas, bolsas para la basura, una bandeja con fruta, varios botes con agua y una carpeta de esas que los cuarentones identificamos como trapper keepers. Ahí y con hojas cubiertas por plástico están los procedimientos para tomar los signos vitales que me enseñó la enfermera y hasta atrás hay sugerencias de ejercicios físicos y sudokus para mantener la mente activa.
Junto a la ventana se abre un espacio grande en medio de la pared. Tiene un arco y es algo profundo. Quizás lo utilizaban antes como chimenea y decido poner ahí la caja de plástico. Abro mi maleta y coloco la poca ropa en el armario empotrado junto a mi cama. Prendo la televisión y exploro los canales de cable mientras me siento frente al escritorio.
Recuerdo que no me pude despedir de mi hermano entre los nervios y las indicaciones de quienes me recibieron. Le llamo desde mi celular.
“¿Qué pasó, ya te corrieron del anexo? ¿Tan mal te tratan o ya les diste problemas?”, me dice riendo.
Sus bromas suelen tener un efecto de bálsamo en mis momentos más difíciles. Esta no es la excepción. Le explico que ya no pude despedirme, que estoy instalada y le pregunto si va de regreso.
“La doctora me dijo que no podía pasar y ya estoy en la carretera, así que ahora te quedas en el anexo, aunque no quieras”, bromea.
Río y colgamos. Silencio. Por primera vez me doy cuenta que estaré sola en esto. Aislada y completamente sola.
***
“¡Buenos días, está listo el desayuno!”.
Son las 8:55 y la voz de un hombre junto a mi puerta seguida de dos toquidos me despierta. No quiero levantarme, pero solo tengo una hora para desayunar o se llevan la comida. Espero los dos minutos reglamentarios para que el chico se vaya y me pongo el cubrebocas. Abro la puerta y junto a ella veo una charola sobre una silla de plástico. La tomo y entro. Huevo revuelto, frijoles, verdura y un chocolate en recipientes de unicel desechables es el menú.
Después del desayuno me quito la pijama y busco la ropa que dejaron en el escritorio. Abro la bolsa y me doy cuenta de que “la ropa” es un conjunto de camiseta y pantalón azul de tela igual al que portan los médicos en cirugía. Con mi diminuto cuerpo, de esas prendas podrían salir dos, pero es lo que hay.
El teléfono de la habitación suena. Una voz de hombre se presenta como el doctor Alfonso y me explica que estará de guardia junto con otros dos médicos. Mi espíritu reporteril me hace preguntar por la doctora Blanca y así me entero de que por la lejanía y necesidades operativas del lugar todo el personal se queda en el centro una semana completa y descansa otra.
La mayoría son trabajadores del área de la salud con experiencia en otros hospitales públicos que quisieron colaborar en esta labor. Son unos 100 en total quienes preparan los alimentos, se hacen cargo de la limpieza y desinfección, la vigilancia y, por supuesto, de atender a los pacientes las 24 horas.
Todos los días cerca de las 10:30 de la mañana los médicos llaman a los residentes para conocer sus signos vitales y preguntar sus síntomas y evolución. Si es necesario recetan algún medicamento y, en casos extremos, permiten al paciente acudir al consultorio para una revisión personal que se hace con todas las precauciones y medidas sanitarias. Solo una persona con síntomas de gravedad tuvo que ser trasladada de urgencia por la ambulancia que permanece en el lugar, leí después en una entrevista con el encargado del centro.
Es de tarde. Mi celular suena.
“Hola, soy Marisela”, dice una voz muy aguda tras el auricular que se presenta como trabajadora social del Hospital Civil.
Marisela es una de las encargadas de dar seguimiento a los casos de personas cuya prueba PCR dio positivo en el llamado Sistema Radar, una iniciativa para buscar posibles contagios en Jalisco mediante pruebas de laboratorio. Es también quien ofrece a las personas con COVID la posibilidad de irse al CAV, que describe como “un lugar gratuito donde podrán recuperarse sin contagiar a su familia”, con todas las comodidades. Solo es necesario tener una prueba positiva y ser mayor de edad.
La mujer se sorprende cuando le digo que ya estoy en ese lugar. “Tomaste una buena decisión. Mucha gente no sabe que existe el centro o prefieren estar cerca de su familia”, me dice. El centro nunca ha llegado a la capacidad total. En los siete meses de operaciones, solo poco más de los 200 espacios disponibles fueron ocupados por personas con diagnóstico positivo.
Hasta marzo de 2021 el Centro ayudó a cortar 35 mil cadenas de contagio del COVID-19.
***
Me duele la cabeza y también el cuerpo. Después de una mala noche en la que di vueltas y vueltas en la cama, la voz del chico del desayuno me hace levantarme. Es domingo y afuera escucho a los pájaros cantar. ¿Qué estaría haciendo en casa? A esta hora ya me hubieran despertado los del tianguis. Al menos ahora oigo a los pajaritos.
Tomo mi charola, cierro la puerta y la pongo en el escritorio. Al abrirla, la imagen de unos chilaquiles rojos con cebolla morada fileteada, queso y frijoles refritos me iluminan el día. Dos segundos después caigo en la cuenta de que los chilaquiles no huelen. Intento de nuevo, me acerco y nada. Perdí el olfato. ¡Ya valió madre!, digo en voz baja y cierro los ojos tratando de recordar el aroma.
Como casi sin ganas y prendo la televisión. Hacía meses que no veía tele al comer. Una película mexicana me entretiene apenas. Recojo la basura, limpio el escritorio, me pongo “la ropa” de residente, me tomo los signos vitales. Un poco de fiebre, presión normal, saturación de oxígeno 97. No vamos mal, pienso.
Tomo mis medicamentos, hago la cama, pongo orden en la habitación. Nada más que hacer, una rutina que se repetirá casi todos los días. Me siento un poco mal y trato de dormir. No puedo.
En mi celular suenan y suenan los mensajes de Whatsapp y reviso intrigada. “Residentes – recepción” es el nombre del grupo de los pacientes del CAV. Los médicos añaden y eliminan a quienes van entrando o son dados de alta. En ese momento somos 40 personas en este espacio virtual, único medio permitido para conocer y conversar con los demás. La ola de contagios en las últimas semanas ha generado un mayor flujo de pacientes por este lugar, así que hay muchas historias por conocer.
Los nuevos deben enviar una foto, decir dónde viven y a qué se dedican para que los demás los conozcan. También es el espacio en el que se chismea acerca de cómo se va pasando la enfermedad o de quién volvió a salir positivo en la prueba PCR. Algunos tienen 17 días, otros apenas cinco, unos cuantos acabamos de ingresar.
“¿Qué se hace aquí o qué show?”, pregunta uno de los nuevos como si intentara hacer un plan en un destino turístico al que acaba de llegar.
“A mí me trajeron a fuerza. Mi mamá me dijo que iríamos a un balneario”, bromea D, un joven de aspecto metalero.
Los compañeros acuerdan ver el Super Bowl “juntos”. Y juntos significa prender la tv de cada habitación y comentar los detalles e impresiones. Entre bromas y preguntas se me va pasando la tarde. La mala señal del internet por estos lares me hace perderme el hilo de algunos mensajes y en un descuido estoy metida en un karaoke whatsappero en el que tengo que continuar una canción.
—No podrás olvidar que te amé/como yo nunca imaginé— canta M con un mensaje de audio.
—Estaré en tu piel /cada momento en donde estés— contesta D.
—Siempre habrá un lugar/ algún recuerdo que será— sigue R.
—Un eterno suuusspiraaaaaaaaarrrr uo uo uo— remata con voz aguda F.
Y así una tras otra canción. Pareciera absurdo, pero en este lugar donde el tiempo sobra y la soledad inunda, cantar en pausas con personas lejanas y desconocidas puede ser una actividad muy divertida y tranquilizante. Una distracción a la cual aferrarse y olvidar lo de allá afuera. Far away so close.
Los Bucaneros ganaron el Super Bowl. Apago la tele y sigo cantando.
***
El malestar en el cuerpo y la congestión nasal han hecho mella en mi ánimo. La nariz me arde por dentro y casi no puedo respirar de tanta congestión. La poca fiebre que tenía cedió, pero la saturación de oxígeno bajó a 95 y para más: el desayuno no me sabe a nada. Mi habitación está en completo silencio. A lo lejos escucho a los médicos llegar a la habitación con mi “vecina” R.
Cada martes y jueves el personal del Hospital Civil viene al CAV para tomar las muestras de la prueba PCR a los pacientes. El protocolo médico del centro obliga a los residentes a realizarse este examen 10 días después de su primera prueba confirmatoria de COVID-19. Si este segundo es positivo indica que el virus aún está activo en el cuerpo y hay riesgo de contagio a otras personas.
Los médicos sugieren permanecer en el centro otros 7 días más o completar 21 días de aislamiento, según sea cada caso. En este tiempo han comprobado que la carga viral baja y el riesgo disminuye a cero. Algunos pacientes salen negativos a los 10 o 12 días, otros se han quedado en el centro a completar las tres semanas, me contó en algún momento una de las doctoras.
Mi “vecina” R. me cuenta que está esperanzada a salir negativa. Ha cumplido aquí 12 días de su prueba y 16 de los primeros síntomas y aunque no ha dejado de trabajar para su empresa por las mañanas, ha agotado las actividades para matar el tiempo, además de extrañar a sus hijos.
Le urge irse, dice en los mensajes. Y también cuenta que está enojada. El virus se metió a su cuerpo en una fiesta. Una familiar tenía algunos de esos síntomas que se han repetido hasta el cansancio, pero les dijo a todos que era solo una gripa. Todos sin cubrebocas, pero ella fue la única que se contagió. Tuvo que dejar a sus hijos encargados para venir al CAV a recuperarse.
Otro de los residentes charla por WhatsApp. Con más de 60 años y nulos síntomas, el encierro ha sido una especie de descanso, cuenta. Llegó al CAV hace una semana motivado por sus hijas. Unos días antes perdió a su esposa. Más de 40 años de casados. Ella comenzó a sentirse con el cuerpo adolorido, pero no le dio importancia. Terminó en el hospital con necesidad de oxígeno y después murió. No lo veo, pero por las palabras reflejadas en la pantalla del celular, sé que C. está sufriendo, como muchas otras personas con las que he charlado estas últimas semanas y a quienes el bicho les remeció la vida arrebatándoles su salud, a uno o varios familiares.
Por estas fechas, Jalisco es un hervidero de personas con COVID. Desde finales de noviembre de 2020 hasta finales de enero de 2021 los casos se contaban por miles. Las personas buscaban desesperadas tanques de oxígeno, las camas de los hospitales estaban rebasadas de enfermos y muchas personas eran regresadas a casa sin recibir atención médica. Las defunciones llegaron a las 750 en un solo día. Más de 10 mil muertes hasta marzo. 10 mil personas. 10 mil familias de luto.
***
Anoche escuché a un búho cerca de mi ventana. Alguien me dijo que era común que rondaran por estos lugares. Estar rodeada de naturaleza es un privilegio. En medio de la soledad de este aislamiento es tranquilizante poder mirar los robles moverse con el viento, oír a los pájaros cantar todo el día, ver el sol esconderse detrás del volcán de Tequila.
Por alguna razón mi habitación es la única en la que se puede salir, la puerta del balcón está abierta. Las demás se mantienen cerradas. Los doctores previenen que alguien pueda llegar a la desesperación de aventarse. “Muchos de los pacientes vienen aquí después de haber perdido a un familiar y con mucha tristeza”, me explicó una de las doctoras a mi llegada.
Mirar este paisaje transmite mucha paz. Esa paz tan necesaria cuando tienes una enfermedad que amenaza la vida. Desde que supe que el virus estaba en mi cuerpo de vez en cuando me ataca el miedo. El miedo y la incertidumbre han sido las constantes en estos días. Y también la vulnerabilidad de un cuerpo que nadie, ni siquiera una misma, sabe cómo va a reaccionar. Se escuchan y saben tantas historias fatalistas que no hay certeza de si mañana se estará bien como hoy o si de repente los pulmones empiecen a deteriorarse y el oxígeno baje. El oxígeno tan vital y tan invisible. Nunca pensé que mi tranquilidad dependiera de un aparato que mide el aire que hay en mi cuerpo.
Una siente amenazada su vida por un fantasma silencioso que puede saltar en cualquier momento, que puede hacer colapsar lo que una daba por sentado. Oler, degustar la comida, respirar rítmicamente, sentirse sana. Es lo normal, ¿no? Ahora no lo es. Mi olfato y mi sentido del gusto están ausentes. No tengo apetito a ninguna hora del día, pero no puedo darme el lujo de no comer, pues eso debilitaría mi sistema inmunitario. La comida me da asco y tuve que crear un sistema en el que debo cortar la comida en pedazos muy pequeños para poder tragarla casi sin darme cuenta.
Mi boca y garganta están tan resecas que debo de tomar agua cada 10 o 15 minutos. Hay noches en que me ataca el insomnio y por las tardes el cansancio me obliga a dormir. Jamás en mi acelerada vida había estado tan tranquila y en calma. Quizás también era momento de parar. Eso me dice mi cuerpo, o quizás eso quiero entender. El bicho me ha ayudado a escucharlo. Casi puedo sentir cada fibra, cada espacio, cada órgano luchando. Cada nuevo síntoma o sensación me pone alerta. Hace unos días me descubrí hablándole a mi cuerpo en la ducha, diciéndole que sea fuerte, que todo estará bien.
Y también a ratos me desespero y quiero irme. Pienso en cómo podría hacerle para estar en algún lugar sin contagiar a nadie. ¿Un hotel y servicio al cuarto? ¿Volver a casa y que me dejen sola en ella? Irremediablemente tendría contacto con alguien. No me perdonaría que cualquier persona enferme de gravedad a causa mía. Sé que puedo irme en cualquier momento de aquí, pero me siento atrapada.
En medio de todo eso, ver el bosque me tranquiliza. Cuando la ansiedad me ataca camino dentro de la habitación y me detengo frente a la ventana. Tomo la silla, cierro los ojos y escucho el canto de los pájaros. Los atardeceres con sus arreboles me devuelven la esperanza de vida, esa vida que quizás pende de un hilo.
***
La congestión nasal ha sido terrible. La tos comenzó a hacerse presente. Afuera la temperatura descendió considerablemente. La ola polar que tiene a Estados Unidos bajo la nieve está haciendo estragos en este lugar rodeado de árboles y viento. Debo cerrar todo para protegerme del frío. El ventarrón rechifla de vez en cuando entre los vidrios de la ventana y los marcos de la puerta del balcón.
La “ropa” de interno que me dieron es insuficiente. Tuve que echar mano de algunos pants y una chamarra que Víctor me obligó a traer. Alcanzan a cubrirme el pecho y la espalda que es lo que ahora me preocupa.
Los compañeros están callados en el grupo de WhatsApp. Quizás pasan el día como yo, cobijados y tratando de guardar el calor. Demasiado silencio. Shiss, shiss, shiss. Escucho a la perfección cómo uno de los trabajadores pasa barriendo los pasillos. Luego otro que esparce el líquido desinfectante en el piso y en las sillas donde colocan la comida. Silencio.
Las ruedas del carrito se escuchan a lo lejos. Luego el toc toc en la puerta más lejana y la voz del chico que anuncia que llegó la comida. Otra vez las ruedas y el toc toc a otra puerta. Salgo de mi cobija a esperar que llegue a mi puerta. Los sonidos dan vida a un lugar con tanta soledad. Se convierten en pequeños asideros a los que la mente se aferra. Pistas que dan la certeza de que hay alguien ahí afuera que hace su vida cotidiana.
La charola de la comida trae unas galletas con chispas de chocolate. Una de las internas mandó traer un paquete para cada compañero. Todos lo presumen en el grupo de WhatsApp. Seguro que todos lo disfrutamos como si fuera un manjar gourmet, aunque algunos tengamos que hacer un ejercicio de imaginación para recordar el sabor a chocolate.
En un encierro tan largo como este se valoran más esas pequeñas cosas: los olores, la comida, la compañía, la conversación, la belleza de un árbol. En este lugar solo hay seguridad en lo que llega con el sol. Se aprende a vivir el hoy, sin la certeza de mañana.
***
La fiebre volvió y me duele un poco el pecho. No sé si por el frío de estos días o por la misma enfermedad. El silencio prevalece y voy de la cama a la silla encobijada. Me gana el cansancio, no tengo ganas de ver la televisión, aunque la prendo solo para sentir compañía.
Mi doctora de confianza allá afuera recomienda ponerme boca abajo o de lado el mayor tiempo posible, para ayudar a los pulmones a sacar todo lo malo que se ha acumulado. Me resisto un poco a ello. Es demasiado estar quieta. “Entre más reposo tengas más rápido se recupera tu cuerpo”, me dice en un mensaje.
Llamo al área médica y les explico lo de la fiebre. En menos de 10 minutos una de las doctoras toca a mí puerta y deja un paracetamol en la silla de afuera. Tomo la pastilla y pongo en el celular una meditación “de sanación” que me recomendaron. Hago todo lo que me pueda ayudar. ¿Qué puedo perder?, pienso.
Me acuesto boca abajo en la cama con la cabeza en la piecera. Mi mirada queda hacia el balcón. Siento mi cuerpo caliente. Conforme la voz de la mujer en el audio avanza, el sol se va escondiendo. Una luz naranja entra poco a poco por la ventana y se refleja con intensidad en el plástico de la cama contigua. Mi mirada se pierde en esa luz. Siento mi respiración un poco agitada y mis pulmones descansados. La mujer del audio sigue hablando y me dejo ir mientras el destello de luz en el plástico va desapareciendo. Cierro los ojos. La habitación pierde la luz naranja y da paso a la oscuridad. La mujer del audio sigue hablando. Tengo ganas de llorar, pero no puedo.
***
Es 14 de febrero. Lo sé porque en el desayuno hay un natilla con un corazón rojo de mermelada y una bolsa con golosinas con un mensaje de felicitación. ¡Qué buen día del amor y la amistad voy a pasar!, pienso con sarcasmo. Afuera sigue haciendo frío y parece que la fiebre cedió.
“¡Feliz día de San Valentín!”, me dice la doctora Blanca que este domingo regresó a su semana de guardia. Después de darle mis signos vitales, me da una buena noticia: hoy se cumplen los 10 días de recibir mi prueba positiva y el martes próximo podrán hacerme la segunda prueba para saber si ya puedo irme a casa. Sonrío.
No puede ser un día triste después de esa noticia y me decido a ver el maratón de películas románticas que anunciaron en un canal de tele. Unos cuantos mensajes y postales en mi WhatsApp. Una llamada de Víctor y otra de mis hijos. Y luego, nada.
Las videollamadas o el WhatsApp se convierten en formas de subsistencia en medio del encierro, es la manera de saber qué pasa allá afuera, aunque una lo intuya. Mi pareja, mi madre y Paulo, mi amigo, han escrito todos los días, casi religiosamente. Leer un nuevo mensaje es como una bocanada de oxígeno para el alma, como si alguien tirara un salvavidas en el mar de la soledad.
Pero una cree que puede escribir y hablar con los demás allá afuera a destajo, cuando lo necesite, cuando se acuerda de algo que quiere decir, pero no siempre es posible. La vida sigue y la gente trabaja, duerme temprano y madruga, atiende su casa, come, desayuna y cena, va a al súper, se encarga de sus pendientes. Vive su vida, pues. Hay poco tiempo para una conversación. Y en domingo este silencio se recrudece. No logro entender por qué. Una pensaría que hay más tiempo libre para socializar, pero quizás es que lo que menos queremos es preocuparnos por los otros en un día de descanso.
El día pasa lento. Lavo un poco de mi propia ropa que he reciclado varias veces para protegerme del frío. Veo la televisión recostada de lado. Navego por redes sociales y veo fotos de gente pareciendo feliz, haciendo cosas normales, de gente libre y sana. Imagino lo que estaría haciendo. Me invade el enojo. ¿Por qué yo? ¿Cómo pude enfermarme? ¿Por qué a mí, si me cuidaba tanto? ¡Tanta gente que le valió el aislamiento y anda tan campante, carajo! ¡Pinche encierro! ¡Pinche bicho que nos vino a joder la vida!
***
Las doctoras llegan temprano. Lo sé porque las escucho tocar una puerta y charlar con alguien en algún punto del pasillo. Me emociono y termino mi desayuno rápido para estar lista. Tocan a mi puerta. Abro y veo a dos chicas con ropa y batas impecablemente blancas. Una lleva lentes de acrílico y la otra, no. Se presentan, pero la emoción no permite grabarme sus nombres.
Piden que me siente en la silla al lado de la puerta y que ponga la cabeza hacia atrás. “¿Lista?” Asiento con la cabeza, me quito el cubreboca y recuerdo que no quería volver a pasar por esto.
La chica sin lentes se acerca a mí. Introduce con cuidado el hisopo a mi garganta y casi ni lo siento cuando le da un par de vueltas. Respiro cuando lo saca. Sonríe al decirme que el último paso es la muestra de la nariz. Toma el hisopo y cierro fuerte los ojos mientras me doy cuenta de que esta vez no fue tan doloroso. Al menos fue más delicada. Sonrío y le agradezco por eso. La otra doctora toma los hisopos y los mete en un contenedor.
Mientras me tallo la nariz no sé cuál de las dos me explica que los resultados tardarán entre 48 y 72 horas en estar listos, que los harán llegar al área médica o a mi teléfono cuando estén listos y así determinar el siguiente paso.
¿Cómo? ¿Todavía debo esperar 72 horas para saber si ya me puedo ir? ¡Pero si los otros estuvieron el mismo día! La chica sin lentes me explica que hay muchos casos sospechosos de COVID que llegan al Hospital Civil para hacerles la prueba, que en los últimos días ha sido peor, que los laboratorios no se dan abasto, que hay mucho trabajo, que debo esperar, que no me preocupe.
“Esperamos que lleguen más pronto por ser paciente del CAV, pero no aseguramos nada”, dice mientras se quita los guantes.
Se despiden. Cierro la puerta. No aguanto más estar aquí.
***
Esta tarde mi nariz sangró de la nada mientras me secaba el pelo. Estoy asustada. Llamé a los médicos para pedir ayuda y me mandaron hielo para ponerme compresas. Dicen que no hay otros signos de gravedad, que por la enfermedad mis vasos sanguíneos pueden estar inflamados y con cualquier movimiento, o incluso, el calor de la secadora, pueden romperse y sangrar. No sé si creer. Tengo miedo. Sólo sé que no quiero estar enferma.
***
La opresión en el pecho es cada vez más intensa. Respiro hondo y me duele justo en medio. El temor a que pueda ser algo serio es también mayor cada día. Cualquier síntoma se magnifica entre la incertidumbre. Esta noche el dolor no me deja dormir. Llamo al servicio médico. Están dormidos, dicen en la recepción y piden que espere unos minutos a que me llamen. Cinco minutos después el doctor Alfonso está al teléfono y pide mis signos vitales, todo normal. Hace varias preguntas y su diagnóstico es que todo lo que tengo es ansiedad que se traduce en tensión muscular que, a su vez, se refleja en ese dolor. Me manda poner unas compresas calientes para ayudar a relajar la zona.
—¿Duermes bien? ¿Quieres pastillas para dormir? — pregunta con cierta compasión.
—Lo que quiero es irme a casa y sentirme bien— respondo.
—No te preocupes. Es normal que algunas personas sientan ansiedad en el encierro. Es algo extraordinario lo que nos está pasando, no eres la única. Trata de tranquilizarte.
Pregunto si en algún momento del día puedo salir a dar una caminata al bosque, aunque sea unos minutos y responde que no. Explica que hacerlo significaría repetir todo el proceso de sanitización que hacen tres veces al día para evitar que el bicho se quede por los lugares donde paso y pueda contagiar al personal. Pienso que exagera, pero acepto su argumento.
En cambio, me pide unos datos para solicitar atención psicológica mañana mismo. “Sé fuerte, vas a estar bien”, se despide.
Mientras me pongo la compresa en medio del pecho me suelto a llorar y reconozco esa ansiedad en mi cuerpo. Se siente como una necesidad de querer correr y gritar, una sensación de alarma permanente que no me deja ni pensar en paz y que no me abandonaría sino hasta muchas semanas después.
***
El grupo de WhatsApp de residentes suena cada vez menos. Cada tres o cuatro días los compañeros anuncian que se van. Unos son “liberados” al dar negativo en su prueba, otros pocos han concluido los 21 días reglamentarios, unos cuantos no quieren seguir acá. Eso sí, se despiden con un tono de cierta añoranza y consuelo por los que nos quedamos.
Que se vayan es un sentimiento agridulce: alegría porque sobrevivieron al bicho, pero también tristeza porque una siente que va perdiendo a aquellos que entienden no solo las sensaciones de la enfermedad, sino esa necesidad de estar con otros a distancia en medio de tanta soledad. El chat cada vez más vacío significa también más silencio.
Una compañera, L., dio negativo a su segunda prueba y volvió hace unos días a casa. Cuenta que le es difícil caminar durante varias cuadras, que siente ahogarse cuando sube escaleras. Mi vecina R. se fue el lunes pasado a pasar los últimos días de aislamiento en su depa, no sin antes confesar el miedo a volver a contagiarse, a las secuelas, a cómo será su vida a partir de que pueda salir.
Me he preguntado lo mismo. Esa vida después del COVID-19 es igual o más incierta que la enfermedad misma. Los medios de comunicación han comenzado a hablar de personas que sufren secuelas o complicaciones en su salud hasta un año después de recuperarse, incluso habiendo tenido síntomas moderados. Leer esos testimonios e historias provoca desasosiego.
Cansancio extremo, falta de aire, dolor muscular, mareos, dolor en el pecho, problemas de memoria o para dormir, latidos rápidos o palpitaciones son algunos de los síntomas que una persona sigue experimentando, aunque haya dado negativo en cualquier prueba. Le han llamado el síndrome post COVID.
Poco se habla de lo que esta enfermedad deteriora la salud mental de algunas personas. Si el aislamiento en casa durante meses provocó angustia y estrés, contraer la enfermedad y ser obligado a estar encerrado en un solo lugar por al menos dos semanas aumenta la ansiedad, el miedo y la desesperanza. Y qué decir de quienes, además, han perdido a un ser querido.
“Unos saben manejarlo y otros no, depende mucho de cada persona, pero a todos les impacta tarde o temprano”, dice Lupita Valerio, la psicóloga que el CAV me asignó para dar acompañamiento.
En la videollamada cuenta que ha atendido decenas de personas que salieron de la enfermedad tanto en el CAV como en el Hospital Civil de Guadalajara, uno de los que más saturación vivió durante noviembre, diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, durante el pico de contagios más alto en Jalisco.
Por experiencia sabe que los padecimientos mentales se agudizan cuando las personas atraviesan por cuadros severos o graves y su salud se ve mermada no solo durante la convalecencia sino muchos meses después.
Lo ideal es que los pacientes tengan acompañamiento psicológico e incluso medicación psiquiátrica durante la recuperación, pero a muchos les cuesta pedir ayuda. Es importante que vivan esa especie de “duelo” por perder su salud y por tener que lidiar con el encierro.
Según la Organización Mundial de la Salud la pandemia está provocando un incremento en la demanda de servicios de salud mental y contraer la enfermedad puede traer consigo complicaciones neurológicas y mentales, como estados delirantes, agitación o accidentes cerebrovasculares que requieren de atención especializada. Hay quien dice que la depresión y la ansiedad serán la próxima pandemia, a causa del COVID-19.
Antes de terminar la sesión, la psicóloga me comparte una imagen. Es una guía que me pide seguir cuando me sienta con ansiedad. La imagen tiene una fotografía del mar, al lado una mano como diciendo “alto” y un acrónimo que dice:
D: detente
R: espira
O: observa
P: prosigue
Viene a mi mente un concepto que escuché en una charla budista: impermanencia. Nada dura para siempre.
***
Desperté temprano con la idea de que hoy podrían decirme que puedo irme. Si es así, mañana mismo estaría en casa. Pasaron 48 horas de la prueba y solo debo esperar a que lleguen los resultados.
Durante la llamada de cada mañana la doctora Blanca nota mi impaciencia. “No desesperes, a veces los resultados llegan un día después”, dice. El día pasa lento. Lavo algo de ropa, limpio la habitación, saco la basura, como si en el fondo me alistara para partir.
Víctor llama para preguntar si ya tengo los resultados. Me tranquiliza oírlo. Llega el chico con la comida, un pollo rostizado con ensalada y arroz que como casi sin darme cuenta. Veo tele un rato, doy la caminata de cada tarde por toda mi habitación.
Víctor vuelve a llamar. Por alguna razón los resultados llegaron a su teléfono y no al mío. “Ábrelos tú, yo no quiero hacerlo”, le pido. Guarda silencio un par de minutos que parecen eternos. “Positivo”, contesta. Lloro como una niña.
Llamo a los doctores y me piden los resultados. Minutos después explican que el virus aún está activo en mi cuerpo, que aún tengo carga viral y puedo contagiar, que debo seguir aislada al menos otra semana más. No quiero oírlos y tampoco quiero estar aquí. ¡Quiero ir a mi casa, estar en mi cama, acariciar a mis perros y cocinar algo rico a mi familia, carajo!
Es casi de noche y hago la meditación de todos los días. Cuesta concentrarse y soltar los pensamientos que traigo en la cabeza. Me acuerdo vagamente de una frase de la escritora Rosa Montero: “hay que hacer algo con todo esto para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza, aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes”.
La madrugada me pilla frente a la computadora. Escribo para sacar belleza de esta furia.
***
“Debes decidir qué harás para poder programar tu salida u organizar tu estadía los días que te queden. Tiene que ser pronto, de lo contrario podrás salir hasta el lunes próximo”, dice la doctora Blanca en la llamada mañanera.
Casi no dormí por pensar en las opciones que tengo. La única certeza es que no aguanto estar aquí otro fin de semana más. Demasiada soledad y ganas de escuchar los ruidos de la vida cotidiana. ¿Cómo hago para volver a casa de manera segura? ¿A dónde podría ir que no ponga en riesgo de contagio a los demás? ¿Y si me tengo que quedar acá?
La mañana se va en llamadas y mensajes para valorar las posibilidades. Demasiado que organizar y que evaluar. Mi hermano y mi prima ofrecen sus casas, pero la dinámica diaria no les permitiría atender a alguien en el encierro. Además, hay niños. No me perdonaría contagiarlos. “En ningún lugar estarás mejor que en tu casa”, me dice Víctor. Sé que tiene razón, aunque eso signifique desterrarlo de su espacio más íntimo por varios días.
Está decidido: regreso a casa, le cuento a la doctora Blanca. Con la misma voz suave de siempre me contesta que, con las medidas adecuadas, es posible salvaguardar a los demás de un contagio. Y parte de esas medidas son encerrarme en una habitación, no compartir utensilios de comida, usar cubrebocas todo el tiempo, no tener cerca a mis perros, sanitizar mi cuarto diariamente y el baño compartido cada que haga uso de él.
“Casi los mismos cuidados que aquí, pero con tu familia cerca”, dice con un tono cómplice.
Sonrío.
***
El reloj sonó a las 8 de la mañana, pero desperté antes como cuando sabes que se llega una fecha muy ansiada. Quiero tener tiempo para terminar la maleta, dejar la habitación lista y desayunar tranquilamente.
Deshago la cama y pongo las sábanas y cobijas en una bolsa enorme que dejaron afuera de mi habitación desde temprano. Ah, y también las toallas, como me indicaron. Todo debe ir dentro de la bolsa y bien cerrado para que lo puedan sanitizar. No me lo pidieron, pero además limpio todo con cloro.
Desayuno con calma. En el escritorio ya solo queda la charola con comida y un bote con agua que debo terminar para sacar la basura antes de irme. Caigo en la cuenta de que no volveré a este lugar que se convirtió en mi casa durante las últimas dos semanas.
Cierro la maleta. Faltan minutos para que den las 10:30. Camino hacia la ventana y veo el paisaje. De fondo se escuchan los zanates con su canto persistente y armonioso. Alguien me dijo después que era su canto de apareamiento previo a la primavera. “Siéntete privilegiada, eso no se escucha seguido”.
Al fondo una bruma envuelve el volcán de Tequila remarcando sus límites. Más cerca, un grupo de jóvenes árboles se mecen suavemente al viento, como bailando juntos en un vaivén hipnotizante.
Tocan a la puerta y me piden salir. Tomo mis cosas y camino hacia la puerta. Un último vistazo a la habitación me hace sentir alegría y un hueco en el estómago. Una mujer con traje hermético de pies a cabeza, lentes y cubrebocas me espera afuera y me pide que la siga. Creo que es la enfermera Eva, pero no me atrevo a preguntar.
Me percato de que esta vez me toca caminar del lado contrario del camino por el que llegué. Un piso abajo me pide que la espere. Se dirige hacia una habitación, toca y sigue el mismo protocolo. Un chico muy joven se coloca a un metro de mí y seguimos a la enfermera quien nos lleva hacia la recepción.
Ahí hay dos chicas esperando. Mientras toca mi turno escucho que platican. Una de ellas es maestra. Llegó al CAV hace cinco días, pero debe volver porque acá no hay buena conexión a internet y no podría dar sus clases virtuales. Ésas que desde hace casi un año han obligado a los chicos a alejarse de sus compañeros y las aulas y aprender desde una computadora.
Toca mi turno. La doctora Blanca me saluda, me quita el brazalete cuyas letras apenas se pueden ver. Me da instrucciones y me hace firmar un documento en el que declaro que me voy en condiciones de salud aceptables y por voluntad propia.
La enfermera me lleva hasta el estacionamiento. Otra persona toma mis datos y me pide subir a la camioneta. Ahí espero a las otras cuatro personas que ese día dejan el CAV, “los recuperados” como les dicen.
A las 11 en punto la camioneta empieza su camino. Veo los sembradíos, el camino empedrado, luego la carretera y todos los restaurantes al lado del camino y siento una profunda emoción.
Por fortuna mi casa es la más cercana, así que seré la primera en bajar. Mando mensajes a mis hijos para advertirles que voy en camino. Una fila de tráileres hace más lento el avance del tráfico, pero no me importa. Es como si viera y escuchara todo por primera vez.
La camioneta llega frente a casa. Bajo mis cosas y las dejo en el suelo mientras cierro la puerta. El chofer arranca y me quedo frente a ella. Observo mi jardín y las flores que no había, la planta de jitomate está rebosando de frutos casi maduros, el cempasúchil está dando las últimas flores, mis perros me huelen a lo lejos y comienzan a ladrar.
Mi hijo sale para abrir todas las puertas y dejar el camino libre hacia mi habitación. Lo veo más delgado y ojeroso. Han pasado solo 15 días, todo sigue igual y a la vez tan diferente.
Tomo mi maleta, cierro los ojos y respiro. Lo logré. Volví a casa.